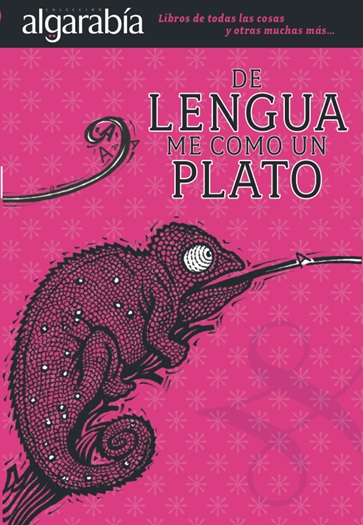En este mundo hay gente que come y gente que se alimenta. Quienes se «alimentan» —que son los más— se contentan con «llenar el tanque» o, si bien les va, satisfacer los requerimientos nutricionales y calóricos del día deglutiendo alimentos —generalmente chatarra— que simplemente cumplen una mediocre función a la hora del hambre. Hay quien es feliz así y por ellos no hay nada qué hacer.
Los que «comemos» somos, creo, de otra estofa: no sólo nos preocupamos por cubrir nuestras necesidades orgánicas, sino que también nos ocupamos por halagar la vista con platillos coloridos, apetecibles y tentadores; después buscamos que nuestro olfato se impregne con fragantes vapores que nos seducen desde un modesto plato; y, finalmente, dejamos que nuestro paladar explore y encuentre el perfecto balance entre textura y sabor —ácidos, dulces, picantes, sal y especias en la justa medida— y coronamos la experiencia del bocado con una bebida que acentúe las virtudes percibidas y acompañe al noble bolo en su deslizante travesía por nuestro esófago.
Para cumplir con este proceso, es necesario ser o contar con una persona que cocine, alguien que sepa hacerlo. Y eso no es poca cosa, ya que cocinar es una suerte de alquimia, una actividad que involucra a la mismísima alma humana y, como tal, es proclive a la tentación… y al pecado.
Hors d´oeuvre: el origen del pecado
El origen de este modesto estudio involucra mi propia biografía, una serie de experiencias amargas —en el sentido literal de la palabra— y a mi propia madre. No me malinterpreten: a pesar de la disciplina cuasi castrense que siempre me impuso, quise profundamente a mi mamá, pero, en honor a la verdad, he de admitir que esa santa señora preparaba —con esas manos que lo mismo prodigaron caricias que correctivos— el que era, por mucho, el peor café del mundo.
Me explico: a media tarde llenaba de agua la cafetera —de esas semicónicas de peltre azul ceniciento, con un pico que igual sirve de coladera— e inmediatamente vaciaba dos sobres de café Legal; encendía las hornillas y dejaba hervir el agua… hervir y hervir. Ya que estaba «listo», confiadamente lo apagaba. Antes de la merienda, de nuevo ponía a calentar el café —eso sí, sin bullir— y lo servía.
El resultado era un potaje espeso, tatemado, amargo como la hiel y negro como el petróleo crudo, que dejaba en el fondo de la taza unos residuos en donde un practicante de cafeomancia podría haber dilucidado no sólo mi futuro, sino el de mis hijos y nietos que aún no nacían. Años después, cuando probé un café «decente», me di cuenta de que lo dicho por Wilde acerca de los libros podía aplicarse a las viandas, pero al inverso: «No hay comida bien hecha y mal hecha, hay comida moral e inmoral», y esta última —como el café de mi mamá, que era francamente inmoral— carece de virtud, porque alguien cayó en alguno de los pecados culinarios. Hablemos de ellos.
L´entreé: los pecados veniales
Existen tres rutas hacia el pecado culinario: la ignorancia, el descuido y la mezquindad. La ignorancia es el menos grave, ya que todos los que nos hemos aventurado a lidiar con el cuchillo, la cacerola y el fuego hemos cometido pecadillos tan inocentes como menear el arroz durante su cocción o dejar que se pegue, escurrir la pasta hasta que se seque y apelmace sin incorporar la salsa; pasarse, omitir o quedarse corto de algún ingrediente crítico, como el azafrán en la paella o el clavo del fruitcake; o excedernos y acabar poniéndole un poco afortunado abanico de especias a un platillo, porque «no sabíamos cómo iba».
Por ignorancia, lo mismo se puede exprimir obsesivamente la carne mientras se asa, hasta alcanzar el nada agraciado término «suela de zapato»; poner a cocer un pollo entero y sin haberlo privado de sus entrañas —con todo y sus «orgánicos» rellenos—; o guisar riñones de res con sedimentos o pulpos sin limpiar los pellejos, convirtiendo la cocina en un templo dedicado al dios ácido úrico y el plato en una pantanosa mezcla de baba y carnita.
La ignorancia puede derivar, también, y muchas veces por un supuesto estatus, en creatividad excesiva. Un menú hipercreativo, de ésos que se usan para impresionar al más pintado, podría ser: coulis de tamarindo con flores de jamaica en salsa de trufa, maridadas con atún fresco à la je-ne-sais-quoi, todo bellamente emplatado en un traste enorme—que no hace sino evidenciar su escasez— con una guarnición de croutons «de la chifosca mosca» y cebolla caramelizada… Todo para que el agasajado hubiese preferido comer abundante, grasoso, caliente y con tortilla. En otro sentido, la creatividad descarriada puede derivar en chefs que se creen, pero no son, y sustituyen la patata de la tortilla española con zanahoria cruda rallada —¿por qué no?— o los berros con quintoniles.
Los límites de la ignorancia son terreno casi exclusivo de las recién casadas —en especial de las niñas bien, verdaderas vírgenes culinarias que nunca vieron cocinar ni visitaron, aunque sea por error, la cocina de sus casas—. Estas niñas son capaces de atrocidades tales como cocer el spaghetti directamente en la salsa de tomate —¡es que se me hizo fácil!—, incorporar los huevos completos: con clara, yema y cascarón —¡qué!, ¿no iba así?— o, bien, declarar su incompetencia al preguntar cómo se hace el caldo de pollo y, ante la respuesta: «Pones a cocer las verduras con las piezas de pollo, perejil, cebolla y ajo», nos espetan una interrogante que da escalofríos: «¿Con agua?».
El descuido, por su parte, puede ser un simple equívoco —como quien confunde la sal con el azúcar, el glass del pastel con bicarbonato de sodio o magnesia calcinada o, en casos más trágicos, vierte cucharadas soperas de mole en polvo en una cafetera y logra, con ello, un hermoso mole percolado—, obedecer a la distracción y al inexorable error humano —como freír la carne en una «alberca» de aceite o no freír bien el jitomate del recaudo y con él hacer un arroz que sabe horrible, como comida de hospital— o, bien, rozar los bordes de la pereza, al servir, por ejemplo, la lechuga sin humectar y oxidada; el pan quemado de un lado y crudo del otro; los huevos duros, bien duros; la leche que ya casi es jocoque; los frijoles con un sospechoso olor a azufre —porque se quemaron—; la carne de cerdo medio cruda, o la cebolla, enterita y oronda, en medio del plato de sopa. Y no olvidemos el descuido por excelencia: pasarse de sal… Y para remediar lo salado, el único aliado es un acomedido bote de basura.
Les viandes: los pecados mortales
Pero, el pecado más execrable de un cocinero —sin que quepa duda alguna— es la mezquindad, la cual consiste en escatimar, ser parco, codo, miserable y sustituir, con fines de ahorro, algún ingrediente noble por otro no tanto, o ser miserable con los ingredientes que distinguen al manjar del fiambre.
Por descuido, quizá, se sirve la cochinita pibil con rajas en escabeche y no con chile habanero —cosa de por sí acusable—, pero una actitud en verdad mezquina es la que impulsaría a cualquiera a preparar soufflé con pan Bimbo blanco y las sobras de los Gerber que el nene vino desdeñando durante toda la semana; spaghetti con salsa cátsup o pasta de hot cakes con las sobras del día anterior. Por mezquindad también se añade agua a los frijoles —«bien aguaditos pa’ que rindan»—, se cocina sin la preciosa sal —«porque hace mucho daño»—, se hace sopa de «crioque» para la boda —«con harta maizena pa’ que alcance»— o se hacen salsas aguadas —y, para colmo, que no pican, ¡horror!—.
También puede servirse la comida enlatada directamente del recipiente —como si fuera uno de los nueve de cada diez felinos que así lo prefieren—, caerse en la bajeza de reciclar las bolsas de té o utilizar la misma carga de café dos veces, «porque todavía está bueno», e, incluso, congelar el bacalao de un diciembre para la Navidad que viene.
Sin embargo, el último círculo de estos condenados está reservado para los que tienen el descaro de invitarte a un «banquete» y hacen de su mezquindad una refinada forma de tortura. Por ejemplo, quienes destinan sólo una pieza de pollo para cada invitado o quienes te invitan a cenar jamón —del que evidentemente está en oferta— y una exigua rebanada de sandía; los que saben que llegas a comer y te reciben provistos de tostadas con chilorio, agua… ¡y nada más! —ni frijoles, ni salsa, nada de entrada y, mucho menos, de postre—; y quienes «agasajan» a los invitados que llegan de la carretera con un banquete exclusivamente de alcachofas y vino tinto, sin pan, sin relleno ni nada.
En este círculo también conviven quienes preparan uno o dos refractarios para alimentar a 25 invitados —y esperan que Dios les conceda el milagro de la multiplicación—; quienes, para peor —que no pior—, cuando llegan los invitados y no hay nada para picar, arguyen con una pasmosa frescura: «no ha llegado la que iba a traer la botana»; o los desfachatados que reciben las botanas, se las guardan y sólo sirven de chupar, «porque yo casi no como» —¿y las botanas?, «bien, gracias»—. ¡Que el Diablo los cargue!
Le dessert: consideraciones finales
Más allá de la confección y la adecuada presentación de cada platillo, es menester de una persona bien nacida el maridarlo —es decir, combinarlo con la bebida— de manera más o menos ortodoxa —nada de tamales con refresco o con agua sola, ¡por piedad!—; cuidar que la cerveza y el vino blanco estén fríos, y el vino tinto a temperatura ambiente —lo mismo que los licores y destilados—, y prever que las bebidas mezcladas cuenten con hielos, además de un mezclador con suficiente gas.
Finalmente, hay que servir la comida en los recipientes adecuados; viene a mi memoria una nueva rica que conocí que, para servir «la chela» o «la cuba», utilizaba sus finísimas copas champagneras —así, con g y n, aunque en ese momento se convirtieron en copas «cham-pa’ ñeras»—, o las incontables ocasiones en que he tenido que despacharme la ensalada directamente del tupper en que fue preparada.
No sólo la comida gourmet es digna de cuidado y atención: el desayuno diario, el antojito de la media tarde o, incluso, la botana pa’ los cuates pueden procurarle la misma paz que un coq au vin.
Lo importante es que, si cocina, evite los pecados aquí descritos —u otros peores— y no pervierta la comida, el día y el alma del inocente comensal. Y, si no sabe cocinar, mejor deje este menester en manos calificadas. Ahora que, si de plano el destino de su espíritu gastronómico lo tiene sin cuidado, por lo menos tenga consideración con el de los demás y no invite ni convide.